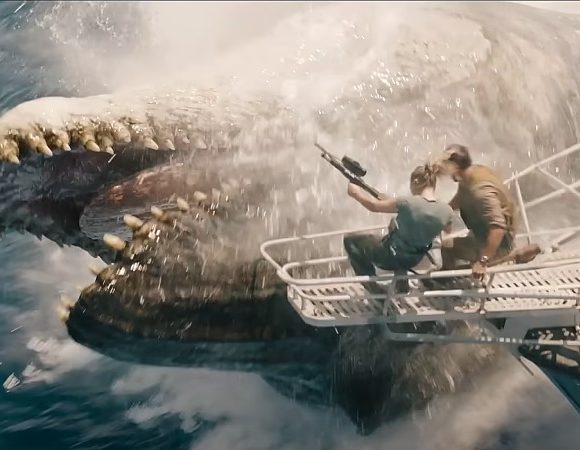Matar a un escritor

Por: Fuad G. Chacón
Aunque la noticia del brutal ataque a Salman Rushdie en Nueva York podrá parecernos totalmente sorpresiva, en absoluto puede resultarnos inesperada, pues desde hace décadas su nombre figura en la tan prestigiosa como peligrosa lista de escritores que se han echado encima enemigos poderosísimos. El mismo club selecto al que pertenecen, entre otros, Orhan Pamuk (Nobel 2006) tras su abierta oposición al régimen del presidente turco; Svetlana Alexievich (Nobel 2015) con sus valientes denuncias de las atrocidades sistemáticas cometidas por Lukashenko y Putin en Bielorrusia; Gao Xingjian (Nobel 2000) por el pulso silencioso que mantiene desde hace décadas con el Partido Comunista chino e, incluso, nuestro propio Gabo, quien meses antes de ser ungido por la Academia Sueca declaró en una de sus columnas que su muerte sería “un simple acto administrativo cometido por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia”.
Lo que sí nos recuerda el atentado a Salman Rushdie es que la contienda entre el poder y las letras sigue siendo tan asimétrica como siempre lo ha sido. Y es que no nos digamos mentiras: no hay blanco más vulnerable para la comisión de un magnicidio que un escritor. Sin los esquemas de seguridad blindados con guardaespaldas de los políticos, las fortalezas de hormigón que levantan los millonarios a su alrededor, las recuas humanas que persiguen a los artistas famosos allí donde van o los séquitos de colaboradores que conforman la comitiva de muchas celebridades, la vida ermitaña del escritor, envuelta en el ostracismo autoinfligido que demanda una actividad tan privada como lo es escribir, destaca por su austeridad y sencillez.
Su única defensa tal vez sea el anonimato involuntario de su rostro, una especie de agnosia facial forjada gracias al mayor peso específico de su obra y la correspondiente irrelevancia de los rasgos que están tras ella. Que la apariencia de un autor sea absolutamente prescindible a la hora de apreciar y disfrutar su trabajo es, sin duda alguna, el mejor mecanismo de camuflaje que ofrece este oficio, uno que le permite pasar desapercibido en el bus, en la panadería, en el cine y, en general, en la vida. Un lujo que está amenazado por la exigencia del mercado de transformar al escritor en un influencer, en un producto integral creador de tendencias y hashtags, en el que su obra, lo único verdaderamente importante, se pierde entre el ruido y la polución de los “me gusta” y los retuits.
Entonces, con tal exposición y tan pocas salvaguardas, habría que estar auténticamente loco para opinar a contracorriente con argumentos impopulares, para enfrentarse a pecho descubierto contra el autoritarismo de algunos regímenes, para firmar con nombre verdadero un texto políticamente incorrecto o religiosamente incendiario. Una osadía digna de lunáticos que, con una pluma como única herramienta, están dispuestos a plantarle cara en nombre de la libertad de expresión a un mundo cada vez más irascible, inflamable y reaccionario. Un mundo donde por un puñado de páginas y tinta se justifica arrancar a un escritor de su frágil cotidianidad y arrastrarlo a la macabra espectacularidad de una muerte pública, en vivo y viral.